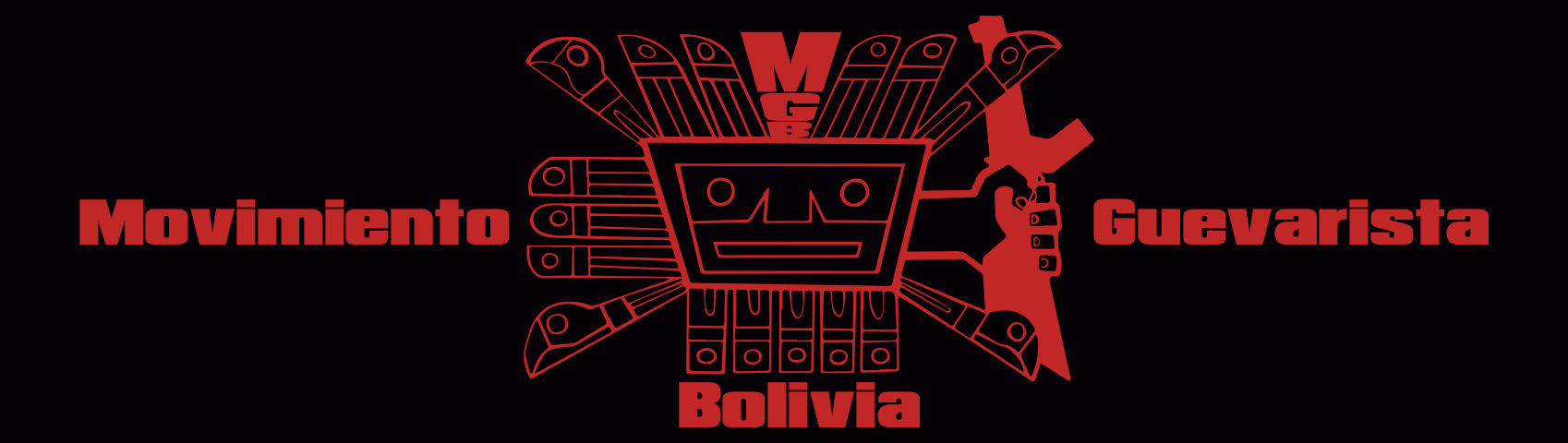Ramón en Trinidad, 2019.
“En vista de lo cual no le ha quedado al Che otro camino/ que el de resucitar/ y quedarse a la izquierda de los hombres/ exigiéndoles apresuren el paso/ por los siglos de los siglos Amén”, anotó Roque Dalton en su libreta de bolsillo ese octubre negro de 1967. “Ahora serán las palabras, las que brotan de las lágrimas o de la cólera; ahora leeremos poemas y discursos de ira fijando para siempre la imagen del Che. También estas son palabras, pero no las quiero así, no quiero ser yo quien hable de él. Pido lo imposible, lo más inmerecido, lo que me atreví a hacer una vez, que sea su mano la que escriba estas líneas”, escribió Julio Cortázar al recibir la infausta noticia en París; y Mario Benedetti, desde Montevideo: “…donde estés… si es que estás… si estás llegando… será una pena que no exista Dios… Pero habrá otros, claro que habrá otros dignos de recibirte, comandante”. A esa misma hora aciaga, Mario López Prada ha debido preguntarse ¿por quién doblan las campanas?, y se habrá dicho a sus adentros: Doblan por ti…, por ti. Le tomó prestado al Che su nombre de guerra en Ñancahuazú y, así, como Ramón, se hizo militante del Ejército fundado por el Comandante de América.
Desde entonces, su derrotero fue seguir el rastro largo del Guerrillero Heroico y se inició de revolucionario para entregar lo único que tenía, su vida, por la liberación nacional. Pero ese dar la vida, tenía para él un valor agregado a la decisión de tomar un arma: era cuidarla, era hacerlo con serenidad e inteligencia; era su forma de decirle te quiero a un pueblo que tanto amaba, que tanto le dolía.
Y esa manera de amar viviendo al filo de la muerte, tenía para este paradigma de la guerrilla urbana el color y el tamaño de la sublime humildad; esa que fue la marca de su vida, de su lucha, hasta su agonía final.
¿Quién fue el combatiente que prefirió caer preso antes que lo fuera un sobreviviente de la guerrilla de Teoponte?
¿Quién fue, junto a otros dos condenados a muerte –como él–, protagonista de una fuga espectacular inédita hasta ahora en Bolivia?
¿Quién fue de los primeros en saber –de boca propia– cómo Mónica Ertl, la Imilla, ajustició en Hamburgo a Toto Quintanilla –el hombre de la CIA en Bolivia– “en nombre del Che, del Inti y de todos tus muertos”?, ¿quién?
Y, ¿quién –quizá esgrimiendo la consigna de los pioneros cubanos, “¡Seremos como el Che!”, fundó en Cochabamba, con sangre nueva, el Movimiento Guevarista, para luchar hasta la victoria siempre?
Me cuesta hasta ahora llamarlo por su nombre, por su apellido. Me resistía a dejar de llamarlo Ramón, como al Hombre Nuevo que fue San Ernesto de la Higuera.
Hermano, pata, cumpa, viejo compañero combatiente con la sonrisa de niño… ¡Eleno!
Hijo agradecido, padre amado, esposo amante. Con su templanza nos enseñó cómo enfrentar los riesgos de la vida clandestina, cómo dar el amor, sí, el auténtico y grande amor a la revolución, que es como decir a su familia, a sus compañeros, a su pueblo; y cómo vivir la consecuencia hasta el último aliento.
Los que le conocieron reconocen en él a un hombre íntegro hecho de nobleza y de coraje, que hubiera preferido morir combatiendo en la trinchera y no inerme y sin oxígeno en una cama. Pero, ¿no fue acaso una feroz batalla la que libró Ramón contra esta pandemia aleve, invisible y letal que, como él decía, “nos hace iguales a todos frente a un enemigo común?”.
Tu partida, Ramón, nunca será resignación para los que fuimos tus interlocutores pares y aún seguimos aquí, quién sabe hasta cuándo. ¿Cómo aceptar una partida tan imprevista?, ¿cómo digerir un “nunca más” tan inesperado?, ¿con qué llenar ese hueco abismal que de súbito se abre cuando resta todavía un camino por andar?
Su último correo fue una fascinante fotografía del Illimani recostado sobre un colchón de nubes blancas, coronando esa epifanía única de una La Paz serena, empapada de paz infinita; sin palabras. Y con un silencio diferente a otros silencios, le dije: Gracias Ramón por lo que dices sin hablar, por ser como eres: un guerrero por la paz… Sin ti no hay nosotros, compañero.

El tamaño del compromiso
Difícil encontrar entre los cientos de bolivianos y bolivianas que hicieron suyo el legado del Che, a alguien que haya asumido ese compromiso guevarista con la causa popular, como lo hizo Ramón en su praxis de vida. Y al cabo de una relación ya cincuentenal, uno imagina cómo este arquitecto bosquejó su manera de ser un soldado consecuente, un eleno íntegro autoformado.
Su vasta andadura por los caminos de nuestra tierra, y más allá de ella, transitó por lecturas sobre la práctica de la moral revolucionaria, sobre cómo aportar a la lucha, no solo desde el combate en sí, sino desde el aprendizaje teórico. Nunca se asumió como un marxista esencial, pero sabía pergeñar didácticas sobre el pensamiento vivo de Lenin, Engels o Mariátegui y, con mayor apasionamiento, el pensamiento activo de Gramsci o de Fidel.
Al conmemorarse los 38 años del asesinato del Che, en Cuba se había elaborado un compendio abarcador de la vida, pasión y muerte de quien fuera el paradigma mayor de la lucha armada en nuestra América sureña. Ramón se hizo de un ejemplar, lo fotocopió y como si fuera el corresponsal de la Casa de las Américas en Bolivia lo distribuyó por los cuatro costados de nuestra geografía. Es claro que antes de hacerlo estudió esas más de cien páginas con reseñas biográficas y poemas, viajes e inmersiones en las rebeliones de los años 50, su faz guerrillera en la Sierra Maestra y su buen pasar por la gestión del poder, en fin, artículos que pincelan su amor filial e innumerables anécdotas de Ernesto Guevara pre-revolucionario.

El Che con Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir en La Habana, 1963. Foto de Korda.
Pudo él mismo ser un biógrafo aventajado del Che, pero su desapego a la notoriedad no se lo hubiera permitido. Y es bueno connotar esta arista de Ramón –la de cuánto supo de la lucha por la liberación de nuestros pueblos y de sus liderazgos–. Decir, por ejemplo, cómo, cuánto y qué bien transmitía una reseña cabal de lo que fue la guerrilla de Ñancahuazú, desde la mirada acuciosa de Víctor Montoya, o de los entretelones de la muerte del Che en La Higuera, desde la pluma sabia de Froilán González; desde sus primeros viajes a Bolivia y su encuentro con Hilda Gadea en Guatemala, y con Fidel en México, hasta su conmovedora correspondencia con sus padres y con Hildita, su hija mayor; en fin, y solo para abreviar este tramo, cómo fue que Korda captó en un instante el rostro del Che para hacerlo perdurable en el tiempo o su insólito “existencialismo” descolgado de su entrevista con Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir en La Habana, tan bien relatado por Wilson García Mérida. Y la forma en que Ramón recitaba –casi de memoria– los tributos y remembranzas guevarianas por parte de Nicolás Guillén, Alejo Carpentier o Saramago; Carlos Puebla, ¡Perón!, Rodolfo Walsh o Mirta Aguirre, y esa especie de el Che total –las cursivas son nuestras–, memorable en el manifiesto de Inti Peredo, “Volveremos a las montañas”.
¿Qué nos dejó Ramón? Muchas cosas. Sus hermanos del Movimiento Guevarista pueden endosar esta verdad. Pero, en medio de tanto, ¿qué?: su serena rebeldía, su enternecedora manera de tratar a los humildes, su fe en la esperanza de mejores días. Es que la faz de Ramón fue una y trina: vivir por una causa, amar a los suyos (familia y multitudes) y ser leal, con la sublime humildad de los elegidos.
Estas líneas no quieren ser dispersas. Por fuerza, pues, son monotemáticas, solo ensayan una aproximación a la trayectoria de Mario López Prada desde esa noble servidumbre que selló su vida: su devota adhesión al pensar/actuar de Ernesto Guevara de la Serna. Y es en ese cometido que hoy, en su partida, nos atrevemos a retratar a Ramón mediante uno solo de los embates que le tocó vivir.

El Che, paradigma que impregnó la vida a Mario López Prada, Ramón.
Tres condenados a muerte se escapan[1]
Casi desapercibida entre las noticias, una escueta información de Presencia, del 23 de febrero de 1972, daba cuenta de la detención de un presunto subversivo, “en confuso tiroteo registrado en una céntrica esquina paceña”. Días después, se informó que el “detenido” era Jorge Balvián, militante activo del ELN, quien, según se supo luego, desde semanas antes de su apresamiento ya formaba parte del Servicio de Inteligencia del Estado (SIE). De esta manera, la traición iba a ensañarse contra el grupo insurgente: Balvián (Coquito), y otro exeleno, Daniel (Dammy) Cuentas –agentes infiltrados en la organización–, delataron a los principales guerrilleros urbanos, condujeron a efectivos regulares y paramilitares hacia las casas de seguridad del ELN y consumaron, por mano propia, torturas, asesinatos y desapariciones. La mayor parte de estos casos, de acuerdo a la documentación consultada y a investigaciones de este cronista, forman parte de una escalada criminal que extendió sus rigores a lo largo del septenio banzerista, y cuyos detalles constan ahora en documentos desclasificados del SIE, reservados y secretos, que cursan en nuestro poder; funcionales para escribir otro capítulo de la “otra historia” (la que nos han enseñado a olvidar), a manera de “los archivos del terror”.
Producto de la delación de Balvián, en distintas circunstancias y lugares son apresados –entre otras decenas– tres militantes considerados de alta peligrosidad: Mario López Prada Ramón, Guillermo Dávalos Vela Jalisco y Juan Carlos Rossell Bronco. Sometidos a los peores métodos de tortura (picana eléctrica, aplicación de corriente de alto voltaje en testículos y boca o, una vez colgado el prisionero, choques eléctricos en el pecho; submarino (inmersión de la cabeza en un turril de agua hasta casi matarlo de ahogo; incrustación de alfileres en las uñas, etc.), en diferentes centros de detención –y en más de una semana de tormento–, ninguno dio la información requerida por sus captores ni mencionó un solo nombre de sus compañeros aún en libertad.

Foto de Opinión.
Ante la negativa “a hablar” de los prisioneros, el Director de Inteligencia, Cnel. Rafael Loayza, instruyó fueran conducidos al Ministerio del Interior. Allí, en las celdas del sótano del edificio, con mayor rigor y sadismo continuaron los interrogatorios. Es en esas dependencias que se producen dos hechos inesperados. Pese a la estricta incomunicación, familiares de Ramón ubican su paradero y, muy a su pesar, se comunican con Yolanda Prada de Banzer –esposa del Presidente de la República y tía del detenido–, quien se limita a instruir “que diga todo lo que sepa” y, de manera fría y terminante, ordenar: “sino que se atenga a las consecuencias”; consecuencias que iban a cumplirse, como veremos más adelante. Casi al mismo tiempo, Jalisco es subido al tercer piso del ministerio, donde lo aguarda el Gral. Jaime Niño de Guzmán, tío de una supuesta novia del hasta hace unos días insospechado responsable del ELN en Oruro. Aguantando la ira –pues el jerarca aeronaútico había hecho muy buenas migas con “el futuro esposo” de su sobrina– le dice, amenazante: “¡Vas a hablar, carajo!, de lo contrario, yo en persona te voy a matar ¡mierda!: voy a tirarte desde un helicóptero como lo he tirado al Loro Vásquez Viaña”. Jalisco queda pasmado ante la amenaza, misma que tenía explícita una confesión.
No obstante las insinuaciones de la Primera Dama y del que fuera Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, los tres militantes del ELN persistieron en no decir nada comprometedor, en medio de las torturas físicas y psicológicas. Enterado de la reiterada negativa del trío, Loayza ordenó fueran llevados hacia una casa de seguridad, en Sopocachi, conocida como “la antesala de la muerte”. Allí iban a permanecer unos días. Para su sorpresa, el castigo por parte de sus tres cancerberos –armados con metralletas y revólveres– no pasaba de la incomodidad de permanecer día y noche encerrados en closets, asegurados con candado, y de algunos golpes de culata o de puño y patadas rutinarias.
Como suele darse en ciertas ocasiones, aunque uno se resista a creer, no toda relación entre verdugos y víctimas raya en situaciones límite –en las que se presupone la muerte– o en un trato de extrema crueldad. Dos de los agentes represivos oscilaban entre 30 y 35 años y eran menos rigurosos que el tercero, un temido torturador conocido como el Viejo.
Afable mediador como era, Ramón se ganó la confianza del par amigable y más de una vez charló a solas con uno de ellos. Este trato se extendió luego a Jalisco y Bronco. Un mediodía, cuando uno de los jóvenes custodios distraía al Viejo, el otro condujo al baño a Jalisco y le dijo en el trayecto: “Hermano, mañana los van a tirar, ya nos han instruido que los tengamos listos”. “¿Estás seguro?”, preguntó Jalisco, y el agente: “Sí, a las cinco de la mañana van a llevárselos”. De vuelta al encierro del closet, el tira le dijo al preso: ”Nos tomaremos un traguito esta noche, hermano, hagamos una vaquita”. “¿Bromeas?”, le dijo Jalisco. “No, en serio”, dijo el custodio, “nosotros lo vamos a convencer al Viejo, le encanta chupar”.

Acto de homenaje a los 50 años de la caída en combate de Inti Peredo, Trinidad, Beni, 2019.
Al retirarse, el agente dejó entreabierta la puerta del closet y, así, Jalisco pudo acercarse al encierro de Ramón y comentar lo sucedido. “Se venía venir, compañero”, le dijo Ramón, “lo que te dijo Niño de Guzmán solo pudo hacerlo a sabiendas de que nos iban a fusilar…, de que éramos hombres muertos”. Los dos convinieron en seguir la corriente, como si se tratara de una despedida “normal”, y se dieron modos para hablar con Bronco, con quien perfilaron el qué hacer. Entre tanto en el almuerzo, y con mayor esmero que de costumbre, los dos agentes ya coludidos con los elenos –para farrear por última vez–, lo tuvieron muy bien servido al Viejo. De tarde, uno de ellos colectó la “vaquita” –los pocos pesitos que les quedaban a los presos, casi nada, se entiende–, pero era un indicio de que la cosa marchaba.
A eso de las 10 y media de la noche, los tres prisioneros y los tres custodios ya estaban sentados a la mesa. Ramón se ofreció a servir los tragos de pisco con 7Up, vaciando en su copa más gaseosa que aguardiente. Entre brindis, bromas y canciones, se hizo la fiesta en el hall del segundo piso de “la antesala de la muerte”. De pronto, como rayo, Jalisco dio un brinco y se hizo de una UCI que yacía apoyada en la pared junto a las otras armas. Apuntó la metralleta hacia los tres sorprendidos custodios, mientras Ramón y Bronco se hacían de las armas restantes. Presa del pánico, el Viejo se arrodilló, implorante: “Por mis nietos, ¡no me mates…!”. El viejo esbirro fue encerrado en un closet. Los otros dos agentes permanecieron callados, resignados a aceptar su mala hora. Se había cumplido la primera parte del plan. Tomadas las previsiones (guardias maniatados, teléfonos y walkie talkies desconectados, luces apagadas), empezó la vigilia hasta entrada la madrugada. A las cinco menos cuarto se cumpliría la segunda parte del plan.
Los tres combatientes, llevándose consigo a los dos agentes, abordaron un taxi hasta cercanías de la Embajada del Perú en Bolivia (6 de Agosto y Guachalla). Alcanzaron su objetivo y, con agilidad felina, transpusieron la puerta lateral de la casa y redujeron a la portera y a un guardia de seguridad. Iban a pasar un par de hora hasta que, conduciendo su vehículo, ingresó el Encargado de Negocios de la legación peruana, que casi se infarta cuando una metralleta pegada a la yugular le conminaba a darse por preso, en casa propia.
Ramón, Bronco y Jalisco se negaron a entregar sus armas, mismas que portaban aún al llegar los cinco exiliados al Aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Se había cumplido la tercera parte del plan.
Pachi Ascarrunz
Es un cronista que se define como
“un servil lacayo de la memoria social”.
[1] Esta crónica es solo un resumen del testimonio publicado por César Hildebrandt y Eduardo Ascarrunz en la revista Caretas, de Lima, que será objeto de una entrega posterior en nuestra revista.
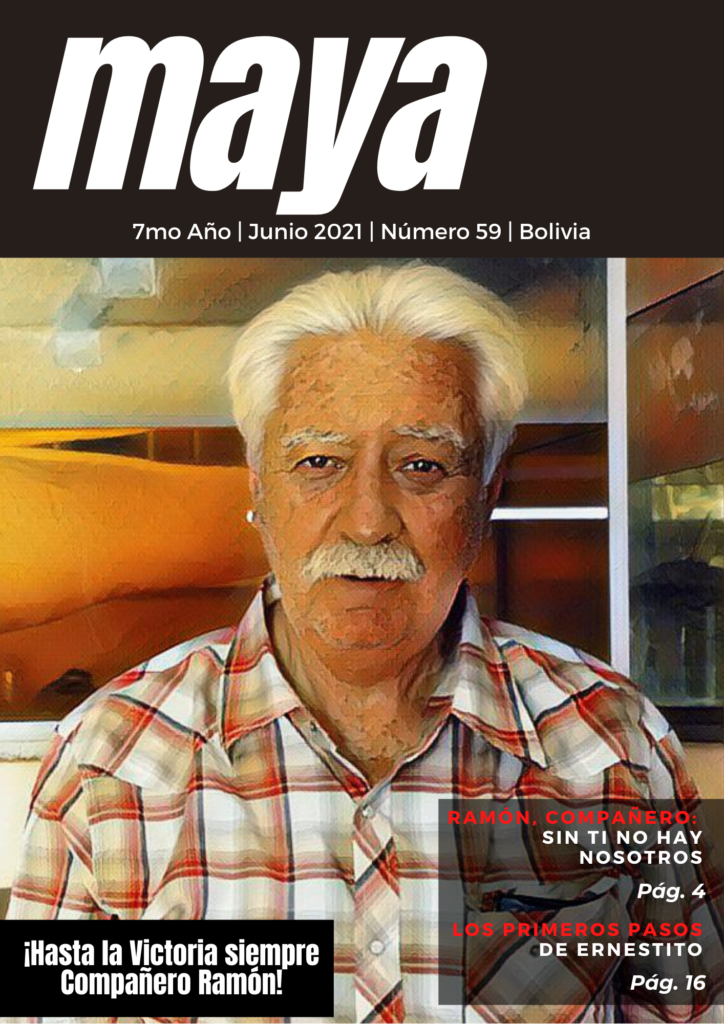
Descargar Revista Maya Nro. 59 AQUÍ